
Cuba

Una identità in movimento
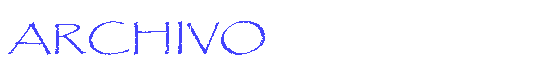
|
|
Cuba |
|
|
Una identità in movimento | ||
|
| ||
Avanzando con el pueblo en armas (Parte I)
Dora Alonso
Santiago de Cuba amaneció, el lunes 17 de abril, con un calor tremendo y un sol fuerte. Sobre las diez de la mañana estábamos visitando la placita de Santo Tomás y leyendo en una tarja los nombres de bronce de los muchachos del barrio aquel, asesinados por el ejército de Batista. Cuando llegábamos al de Frank País, el chofer de la máquina llegó corriendo a dar su aviso:
— ¿Por dónde?
— Dicen que por Cienfuegos. Están dando los partes. En un momento se advierte que la noticia ha volado de boca en boca. Santiago parece moverse en masa en un leve desplazamiento de sus habitantes. No es bullicio; ya lo hemos dicho: el santiaguero es mesurado y firme. No es tampoco alarma ni remolino; sencillamente se palpa, se respira un movimiento intenso de emoción en cada rostro, en cada persona.
Los milicianos parecen vibrar.
Al llegar al hotel, ya tenemos decidida la salida rumbo a Cienfuegos. A tirones y a la carrera, diez minutos más tarde, estábamos en el salón de espera de los ómnibus Santiago-Habana. Allí hay rostros serios y llenos de preocupación. Se habla a media voz; los pasajeros preguntan y comentan y los empleados tratan de servir al público que comienza a acudir en solicitud de pasajes para distintas partes de la Isla. Hay bastante confusión sobre la posibilidad de que se mantengan o no las comunicaciones por carretera; las aéreas están suspendidas.
Antes de salir, bromeamos con una empleadita de quince años:
Y echando chispas por los ojos verdes y luminosos, responde entera:
A las 12:30 del día, nuestro vehículo arranca desde la antigua y típica plaza de Marte, dando tumbos pesadotes y llevando ocupados todos los asientos.
A pesar de nuestra personal preocupación, vamos observando el ambiente. Nadie habla. Ni siquiera con el compañero de asiento. El conductor avanza, solicitando los pasajes, y el tric-trac del ponchador se escucha claramente.
Por las ventanillas cruza el adusto paisaje envuelto en plumas de palmeras verdes, quietas dentro del viento muerto. El ómnibus ruge en cada sección de la carretera y luego vuelve a su marcha monorrítmica, de curva en curva.
En los primeros pueblos, ya se nota expectación. Hay público en las esquinas. Frente a los sindicatos se agolpan los obreros. Y a todo lo largo de los montes, se ven sombreros de yarey, camisas azules y los cañones de los fusiles, como un seto de acero y de vergüenza dispuesto a contener al invasor.
Las milicias campesinas se suceden a todo lo largo del tiempo y del camino. Son muchachos de tierra y sol, serios y fuertes, que unidos avanzan formando largas tiras de cubanía. Y en cada poblado se van reuniendo por miles y miles, en un incansable y poderoso afluir que reúne al pueblo armado de todos los sectores de trabajo.
A veces, delante del ómnibus, una larga hilera de camiones repletos de milicianos, enfila la ruta con nosotros, Cuba abajo.
Otras, por la izquierda y en sentido contrario, sobre una línea de combatientes que parece no acabarse nunca; o se movilizan, pesados y cargados hasta los topes, docenas de transportes militares con pertrechos para distintas plazas.
Al cruzar los poblados, las banderas engalanan portales y ventanas. Hombres, mujeres y niños saludan entre vivas el paso de los milicianos. Ellos contestan a gritos, levantando los armamentos sobre las cabezas juveniles. Es como una poderosa fiesta. Una extraña y admirable forma de cumplir el deber de cubanos. Van alegres al combate y quizá si a la muerte. Y los despide un cerrado aplauso sin lágrimas ni miedo.
Dentro del ómnibus, el mutismo empieza a ceder. Alguna que otra palabra, que otra frase suelta, parece firmar sobre el silencio, brevemente. Se alcanzan periódicos locales y se buscan noticias políticas. Los vendedores de naranjas, de dulces, de pan, ya son atendidos a medias; las manos se alargan por las ventanillas para comprar y pagar.
Hasta Holguín dura ese estado de semi-silencio, de semi-inercia; el peso de la realidad guerrerista que el Pentágono siembra como un hierro traidor en la entraña de Cuba.
Ya en la ciudad oriental, se escuchan las primeras bolas. Se anuncian más invasiones, se asegura que Santa Clara está siendo bombardeada y que los aviones yanquis ametrallan las ciudades y las carreteras.
Sin embargo, no parece haber pánico, sino odio y desasosiego en todos los lugares. Los síntomas del temor no aparecen, aunque buscamos bien, deseando ser veredictos. Únicamente un recelo, una reserva modesta parece posarse sobre el grupo de pasajeros. Nadie quiere opinar en voz alta. Y ya comenzamos a sentirnos, molestos, a escudriñar miradas y gestos, a intentar saber, penetrar el porqué de esa forma cerrada de manifestarse en tal momento.
Cuando cae la tarde, el conductor asegura que de ser ciertos los rumores, tendremos que hacer noche en Camagüey, porque no nos permitirán seguir más allá. Se mencionan posibilidades de sabotaje, quizá sí bombardeos de las vías de comunicación.
El desembarco crece en la imaginación como un fantasma. Pero en Camagüey, si bien no hay más partes oficiales para orientarnos, tampoco hay orden alguna de cortar la marcha. Y seguimos.
Hasta la zona de Las Villas no se reiteran los registros; pero una vez en aquella provincia, milicianos que nunca llegan a los veinte años, suben avizores, corteses, dando excusas, y miran y observan. Se repiten las breves paradas.
Entonces. Alguna protesta injusta nos detona las ganas de pelear y sostenemos pequeñas escaramuzas verbales, recordándoles a los nerviosos los registros al uso del ejército de la tiranía.
Un pasajero joven, con burlones ojos, con un silbido muy revelador de tonada banal en los labios, señala en pretensión de razones:
— Bueno — respondemos — por volar no se preocupe demasiado. A lo mejor volaremos dentro de un rato con las bombas yanquis. En un momentito llegaremos todos al paradero final. La descarga surte efecto, y sobre todo, lo surte el pensamiento directo de los aviones de combate entre la noche buscando señales de faro sobre la cinta negra de la carretera.
Ya no hay más sosiego: realmente no lo hay. Cada cual mira y mira hacía la noche, al cielo, prestando oídos a cualquier rumor de motores aéreos. En suspenso, latiendo los pulsos aceleradamente, se llega a Sancti Spíritus... Pero allí aseguran que no, que no es cierto.
— ¿Lo dice el parte oficial?
— No han dado ninguno más. Pero los camioneros que pasaron hace un rato por aquí, dijeron que... Es en Santa Clara, a la medianoche, donde hallamos el primer destello real de todo lo que esta pasando. El ómnibus se detiene en el andén y corremos hacía un viejo empleado, que fuma sentado sobre un taburete, con la gorra echada sobre los ojos.
El viejo nos mira y luego señala hacía el salón de espera:
Fue a saber de sus hijas, que estaban precisamente en la zona de combate.
La mujer se destaca junto a un banco. Allí corremos. Allí llegamos.
Es una mujer campesina, de mediana edad, humilde, trigueña.
— Pero ¿y que más? ¿Cómo va todo? ¿Qué cosa sabe de la batalla?
— Pues mira, yo no pude llegar a Jagüey Grande, porque ya es zona militar; pero supe de mis hijas, que están el pueblo. ¡Ya les hemos tumbado tres aviones a esos perros. Se está peleando muy duro, pero no los dejamos avanzar!
Ahogándonos de emoción retornamos al ómnibus, gritando la nueva a un soldadito rebelde que va sentado en el primer asiento. Todo el mundo vibra y luego, cerrado, estalla un aplauso.
El joven de los ojos verdes, trata de sonreír y hace una mueca. Y entonces dice que se alegra mucho. Que si sabíamos que estaba preso Boza Masvidal...
Colón-Jagüey-Australia
Llegamos a Colón a las 3:30 de la mañana. En la cafetería del hotel, un buen hotel que lleva el nombre de la misma ruta que nos trae, hay un joven miliciano, un hermoso muchacho trigueño, alto, sonriente, de grandes ojos negros. Como leontina de guerra, a la cintura lleva una granada de mano. No tiene más de dieciocho años. Está hablando con dos compañeros. Por él confirmamos las noticias de la campesina vestida de negro. El muchachote viene de allá y cuenta de los aviones derribados por nuestros artilleros. De la pelea empeñada. De la moral y de la fuerza miliciana y rebelde.
En cuanto amanece, nos disponemos a salir para Jagüey Grande. Los chóferes se niegan o piden demasiado dinero para vencer el temor. Al fin hallamos uno dispuesto a medias:
Lo tranquilizamos y al enfilar la carretera de Guareiras, se suelta un poco y empieza a decir cosas:
— ¡Pues claro está que venceremos! ¿Lo duda? Se azora un poco haciéndonos sonreír.
Cruza Guareiras, entre paradas de postas, explicaciones y carnet de "Bohemia" revolucionaria. Pasado Manguito recogemos a un campesino con su yarey, su fúsil y su camisa azul.
Ramón Monzón, de la Finca Adelaida, es un guajiro viejo, curtido, con mano donde el arado dejó dureza de hierro. Nos responde claro y muy firme.
Ramón Monzón es responsable de milicias campesinas. Tiene formas muy suyas de comentar.
— ¿Y qué sabe, viejo?
— Bueno, pues que trajeron paracaidistas y tanques de cuanto Dios crió. Los guajiros del frente, los cienagueros a quienes les ametrallaron la familia, cuando los apeaban de sus paraguas querían echárselos a los caimanes.
— ¿Y qué le parece todo esto? Nos mira, asombrado de la pregunta:
Ahora sé ríe, mostrando la falta de dos dientes.
Ya estamos en la primera calle de Jagüey Grande. Otro campesino nos da el alto. Después hablamos brevemente. Nos informa sobre los paracaidistas, asegurándonos que traían encima mucho dinero en dólares. Y añade:
Hablándonos del cañoneo de la noche, gráficamente, al modo guajiro que tanto conocemos, dice también.
Aquí en la primera calle de Jagüey, empieza la realidad del ataque para nosotros. Un ataque infame y de una infinita crueldad. Un ataque cobarde, que va desarrollándose por cuadros que nos refieren voces de hombres rudos, voces de adolescentes, voces de mujeres milicianas, de la Cruz Roja, de la Federación; voces de ancianos carboneros, de combatientes viriles, de soldados y de jefes de la revolución.
El desembarco se realizó de madrugada. Avisadas las milicias del batallón de Cienfuegos, que acampaban en el Australia, sirviendo la zafra libre, salieron al paso al invasor, que avanzaba sembrando el terror y la muerte por cada pedazo de costa, por cada palmo de tierra, por cada casa que encontraban, por cada sitio fácil e indefenso.
La aviación yanqui devastaba a bombazos los humildes hogares donde morían mujeres, niños y ancianos. Y los cubanos que venían a "liberarnos" cruzaban "triunfantes" sobre la sangre inocente de los humildes compatriotas afligidos y espantados.
Playa Larga, al final de la carretera que va de Jagüey a la costa sur, recibió entre la tiniebla la llegada de la fuerza organizada y dirigida por el Pentágono. El vecindario infeliz de la Ciénaga de Zapata comenzó, bajo la metralla inmisericorde, una evacuación precipitada. A través de pantanos, huían las familias.
Pero no todas pudieron salvarse de la matanza. Ya de día, mujeres, ancianos y niños, a pesar de llevar sábanas blancas desplegadas, fueron volados bajo el ataque de los bombarderos yanquis, despedazados, atacados sin perdón ni conciencia. Ardió un camión con su carga humana, entre llanto de niños y gritos de mujer. Las casas humildes, de guano volaron también.
Cuando el miliciano termina el relato del primer cuadro del desembarco, nos señala dónde queda la casa de las milicias.
Allí hemos de ir para poder llegar a la comandancia general de operaciones, situada en el Central Australia, a pocos kilómetros de la costa donde se libran los combates.
El poblado está bastante tranquilo. Hay excepción, pero los habitantes no lucen excitados. En los portales se advierte el vecindario que comenta y recibe noticias. Pero los comercios en total, funcional normalmente. Todo luce poco más o menos como el resto de la Isla.
Llegan continuamente camiones cargados de campesinos evacuados por la revolución.
La máquina toma entonces el camino del ingenio. Alguien que sube y nos acompaña, va dando más noticias.
Por la carretera se enfilan enormes y poderosas distintas piezas de artillería de gran potencia de fuego, que se sitúan, tomando posiciones. O que marchan al frente. O que reposan, como gigantes de acero, en espera de su misión y de su hora.
A la entrada del batey del Australia, frente a la torre que se levanta contra un cielo azul parejo y fino, se agolpan las milicias en un hormiguear de armas y de hombres. Llega un aviso con el primer grupo.
La comandancia queda en un gran caserón, donde suponemos las oficinas del Central. Todo a su alrededor está cubierto del pueblo en armas. Son miles y miles de cubano, vistiendo el uniforme de la libertad.
Los milicianos que llegan del frente, extenuados, fatigados, se echan por tierra e inundan el paso buscando un breve descanso.
Sobre los grandes portales donde funciona la comandancia, se ven, sudorosos, manchados de sangre y lodo, pero ardiendo en fe, en una inquebrantable fe, que fascina y contagia. Los hay de todas procedencias y clases, y desde el negro retino al rubio claro. Toda Cuba, y toda edad y todo color de piel, se une y se funde en una fuerza inmensa que ya nada ni nadie logrará romper.
A la sombra de los distintos edificios, también reposan los combatientes. Echados contra sus armas, o recostados a las paredes, conversando en una animación que estalla en palabras y sonrisas y en la jocunda forma de nuestra chispa.
Las cantimploras se levantan por cientos en el aire caliente, vertiendo en las sedientas bocas su chorro refrescante. Se respira una poderosa, irresistible confianza. Una seguridad sin limites en la victoria. Aquí nadie duda ni supone ni ha pensado en ningún momento que el invasor pueda salir, no ya victorioso, sino siquiera vivo de la aventura. Desde los chiquillos de 12 y 13 años, que también vienen a defender su tierra, hasta los ancianos campesinos de 70, que blanden el fúsil junto a las canas y el corazón entero, están convencidos de ello. Es un convencimiento lleno de hechos que sostienen esa convicción:
Al segundo de oírse está pregunta cien voces gritan lo mismo. Ha sido una heroicidad tan grande, que hasta estos guerreros se asombran y se conmueven.
El batallón de Cienfuegos contuvo al invasor con fuego de fusiles, luchando contra la artillería enemiga, hasta dar lugar a l a llegada del refuerzo. Hizo contacto a las 4 de la mañana y sostuvo la posición hasta las 9. diezmando, ametrallado, resistió con coraje indescriptible. El batallón pasa a ser parte de la historia patria en sus mejores páginas.
Ibrahím González Chaviano, responsable de milicias del Central Washington, obrero azucarero, de 31 años de edad, del batallón de la Escuela de Milicias de Matanzas, es un héroe más que relata para nosotros:
Otra voz joven cuenta:
Lleva más de 24 horas combatiendo.
Y dice otro:
Un jovenzuelo oriental, que lleva al cuello, a modo de pañuelo, un pedazo de nylon estampado arrancado a un aviador enemigo, comenta:
Estuvimos en la línea de fuego desde las dos hasta las cinco.
Cuentan también que ayer por la mañana la artillería nuestra derribó dos aviones de combate B-26. y otros dos por la tarde:
Ricardo Castro, de las milicias de Matanzas, de 19 años, que trabaja en la Zona Fiscal, es quien la cuenta. Y Felipe Cruz, obrero del calzado. Y Nelson Álvarez, de Ciego de Ávila. Todos ellos entraron en combate, ayer a las 9 de la mañana con el primer refuerzo de los fusileros de Cienfuegos.
Rafael Caballero, Alberto Seoane, de la Escuela de Milicias matancera y de la compañía de morteros, asisten a lo dicho.
Ellos también venían en ese grupo.
Un chiquillo pecoso y burlón, vendado un brazo, se acerca para comentarnos:
Nos gritaban "comunistas cochinos".
Algo que los tiene llenos de orgullo y dispuestos a dejarse matar diez veces es la alta moral de los jefes que los mandan:
Eso da mucha confianza.
Hombro con hombro pelean con la tropa. Y, además, "el hombre" está aquí dirigiendo personalmente las operaciones.
Y, ya se sabe en Cuba y en el mundo entero quién es "el hombre".
Mientras anotamos presurosamente todos los detalles que nos llegan que nos llegan, las anécdotas y comentarios, alguien dice, conmoviendo al grupo entero.
Ibrahím Rivero es un joven negro de 22 años. Delgado, modesto hasta el punto de rogar que no le preguntemos, que no hablemos de él. Que solamente cumplió con su deber de soldado de la revolución. El teniente Rivero es el instructor de milicias.
Tiene una quemadura de fuego de bazuca en el cuello, bastante grande. Sonríe, huidizo tímido ante nuestra insistencia para que nos refiera de su hazaña.
Después de hablar de Rivero, entramos a la comandancia, donde Augusto Martínez Sánchez despacha en la oficina. A través del cristal de una ventana contemplamos su incesante actividad, su rostro sereno, sus penetrantes ojos, su gesto peculiar de mesarse la negra barba rebelde. Nos recibe un teniente ayudante, Manuel Ortega Valdés, que nos brinda toda clase de facilidades. Que nos acompaña unos minutos mostrándonos cascos, paracaídas y otros efectos cogidos a los mercenarios, todos, naturalmente, de procedencia norteamericana. Las cámaras de la televisión y las de la prensa van captando.
En su compañía salimos al portal, para recibir a un miliciano que trae, como botín de guerra, una bomba de 81 milímetros sin estallar. La bomba está llena de blanco polvo y se nos figura un raro animal venenoso, mortal, listo para sembrar la destrucción. El teniente la sostiene sin mucha delicadeza y luego la deposita en el piso, para ser fotografiada. De allí vuelve a las mismas manos que ahora la alejan por el campamento adelante.
En este momento llega un jeep, trayendo un prisionero recientemente capturado. Viste el ropaje rameado que les obsequia el Pentágono. Como un estampido corre la voz:
Mil y mil manos, mil y mil voces roncas de ira y de rencor, se alargan en el aire para esperarlo.
Se amontonan todos, se atropellan, corriendo hacia él. Es una furia nacida de la crueldad de esa aviación mercenaria y asesina.
Casi en voladas, prácticamente por el aire, lo llevan a la comandancia. Detrás, en un ímpetu, quieren lanzarse los milicianos fogueados y los bisoños que aguardan la hora de su turno en la pelea por Cuba.
Tiene que oírse la orden enérgica e incansable de un responsable que guarda celosamente la puerta de entrada del despacho para que se detengan, pero quedan rondando, cruzando frente a la puerta y la ventana desde donde se ve al prisionero, que después pasa al despacho de Martínez Sánchez para ser interrogado.
Más como mujer que como periodista, nos ceden el lugar junto al vidrio y desde allí podemos ver parte del interrogatorio que sucede dentro.
El prisionero, ahora podemos contemplarlo bien, no es yanqui ni tampoco creemos que sea un piloto. Es un cubano. Luce vencido y temeroso, y echa ojeadas a su alrededor. Bajo la gorra rameada en dos tonos de verde, los ojos irritados, de corta mandíbula de un joven delgado y de mediana estatura. Alguien por allí asegura que lo conoce: es un dependiente de una fonda de Marianao.
Tras la conversación con el comandante lo llevan a otra sala.
El prisionero pide agua y es complacido inmediatamente. Sin solo insulto, sin un maltrato, sin una burla. Bebe largo, baja de nuevo la cabeza y allí que da custodiado esperando su suerte. Cuando saludamos al comandante Martínez Sánchez le pedimos "tres palabras" para "Bohemia" y nos responde instantáneamente: - ¡Muerte al invasor!
Al salir de nuevo, se nos acerca Luis Gómez. Tal vez, al vernos allí, piense en algún poder oficial que pueda servirle en sus deseos.
Es un guajirito regordete, un niño de escasos 14 años, que ni bozo apunta. En la cintura pende el machete, sobre la cabeza el sombrero alón. Sus ropas se ven llenas de fango. Sonríe tímidamente y baja la cabeza cuando habla.
— Bueno, que usté me ayude a conseguir un arma. Yo quiero irme pá llá dentro a pelear contra esa gente que está matando muchachitas y viejas.
— ¿Cómo lo sabes? ¿Qué cosa viste?
— Bueno, yo vi una viejita a la que le dieron un tiro cuando huía. Y a su nietecita chiquita con el cuerpo lleno de sangre y de balas. La viejita ya se murió. Nos mira con sus ojos grandes y puros, donde ahora asoma la cólera y la decisión de un hombre.
Y el chiquillo no duda por un solo momento su respuesta:
Son las 9:30 de la mañana. Las ambulancias de la Cruz Roja continuamente entran y salen del batey. Máquinas particulares, convertidas en hospitalarias voluntariamente ofrecidas por sus dueños muestras improvisadas cruces rojas sobre el techo, para entrar en la línea del fuego a sacar heridos y muertos. Por los caminos se levantan de continuo nubes de polvo y suben hasta lo alto de los cañones que cubren la retaguardia.
Entran dos camiones cargados de obreros que fueron hechos prisioneros por los invasores en Playa Larga. Ahora llegan al Australia, liberados por el avance del ejército del pueblo. Uno de ellos, que viene llorando, apenas puede contar algo, vencido por los nervios y la tensión:
Estábamos durmiendo y como a las dos de la madrugada de ayer desembarcaron allí mismo. Luego empezó el tiroteo con las milicias. Así hasta que hoy nos liberaron.
Jesús Luis Pérez, Pedro Cabezas y Díaz, Rafael Rodríguez y Armando García Rodríguez, del castigado y heroico batallón de Cienfuegos, nos buscan para saludar a través de "Bohemia" al pueblo de Cuba. Volvemos a indagar por la fabulosa historia bélica.
— Pues mire, a las cuatro de la mañana salimos rumbo a Playa Larga y a cinco kilómetros hicimos contacto. Tuvimos que aguantar a esa gente con metralletas y fúsiles. Al ver que no podíamos avanzar, decidimos mantener la posición y cortarles el avance a ellos. Nos atacaban con la aviación, con morteros, con ametralladoras 50 y balas incendiarias. Así nos aguantamos hasta las nueve más o menos, viendo caer a los paracaidistas. Nadie echó un paso atrás. Donde llegamos nos quedamos hasta que apareció la artillería nuestra para reforzarnos.
— Y entonces, ¿se retiraron?
— ¡Qué va! Los que quedamos vivos seguimos dando leña. Félix Humberto Tarancón, pertenece al cuerpo sanitario de la columna de Fidel, cuenta algunos detalles de su labor en aquellas horas:
Tarancón nos acompaña a la pequeña casa del "Australia", donde funciona el improvisado hospital de la Cruz Roja. Hay varios heridos y un muchacho de poco más de veinte años, que ha perdido el habla a consecuencia de un impacto emocional: una bomba le cayó a pocos pasos.
Lo traen del brazo, como a un niño afligido. Camina como un autómata, mostrando una dolorosa y ausente mirada. Sobre el bolsillo de la camisa miliciana se lee un apellido poco usual:
Guelvenzur, Jorge es el nombre.
El Dr. Hilario Sierra, del Ejército Rebelde, lo conmina a hablar:
Los ojos del joven se llenan de lágrimas, poco a poco. La mano temblorosa toca el borde del bolsillo señalándolo. Luego inclina la cabeza y el llanto corre en un hilo amargo por sus mejillas como un surco de angustia y de impotencia.
El médico explica, con su compañero, el Dr. Ramón Lorenzo:
Adentro, en la pequeña casa de un de las generosas y valientes mujeres que están sirviendo de voluntarias en las tareas de la sangre, hablamos con Bamby Martínez, que es alfabetizadora; con Agustina Morejón, Edelmira Lezcano, Estrella Ochoa, todas de la Federación de Mujeres Cubanas. En el primer cuarto se ha improvisado, sobre dos mesas de madera cubierta de hule blanco, mesas de curaciones. El instrumental hierve en un depósito sobre un fogón eléctrico. Rollos de algodón, medicamentos y ampolletas se amontonan sobre una silla.
Llega una ambulancia. Junto al chofer viene un joven de 17 años. Trae un corto pantalón y las piernas desnudas y vendadas. Sobre el vendaje se advierte el manchón de la sangre reciente. Se llama Ignacio García Capote. Es de Güines. En el interior de la ambulancia, Manuel Roy Bello, de Potrerillo, Placetas, herido también por fragmentos de metralla, junto a Israel Gutiérrez, de La Habana, lastimado por un golpe de tanque. Los tres pertenecen a una escuela de Responsables de Milicias. Vale decir:
¡A una fragua de héroes!
Parte I — Parte II
— ¡Ya estamos en guerra! ¡Llegó la invasión!
— Prepárate, que pronto vendrá otro desembarco destinado a los santiagueros.
— Si vienen, cogerán el polvo tinto en sangre. ¡Ahora mismo voy a buscar mi Fal!
— Es que resulta muy molesto. Quisiéramos volar para llegar pronto a La Habana.
— No, hombre, no: ¡nada de bombardeos en Santa Clara ni en las carreteras! En Matanzas sí hubo otro desembarco.
— Compañero ¿puede darme alguna noticia sobre la invasión?
— ¿Ve aquella señora vestida de negro? Ella viene de allá.
— Señora, por favor, ¿qué me cuenta?
— ¡Figúrese! Yo tenía a mis dos hijitas precisamente en la Ciénaga. Anoche durmieron en los pantanos por los bombardeos de esos canallas que han entrado como malas bestias, acabando con cuanto encontraban...
— Bueno, lo los llevo, pero en cuanto la primera posta diga que hay que virar...
— Óiganme, esos milicianos no le tienen miedo a la muerte. Cuando llegó la movilización se fajaban para coger puesto en los camiones que iban para el frente. Nada más gritaban: ¡Venceremos!
— Para mí, que la misa ya se está acabando. No tienen con que pelear contra nosotros; les falta la razón y así no valen armamentos. Mire, yo tengo un hijo en el frente, y ahora mismo no sé sí es vivo o muerto, pero sí algo le sucedió fue por Cuba libre y me conformaré.
— Usted sabe. ¿No? Anoche hubo mucha comida pesada para los invasores.
— ¡Qué me ve a parecer! Que va era hora de que acabaran de decidirse a venir. Hemos vivido martirizados más de un año, cargando el fúsil de la casa pal trabajo y del trabajo pá la casa, como los monos.
— Solamente, que, en este momento, los monos son ellos peleando contra los leones.
— Ahora tendremos más divisas.
— Había una tronazón que a la fuerza tenía que llover.
— En el Central están acampadas las tropas que regresan del frente y las que irán a combatir. También está el hospital de sangre, organizado por la Cruz Roja y la Federación de Mujeres.
— Deben tener cuidado. Hay que estar alertas. Los aviones yanquis pretendieron llegar aquí para volar el ingenio y los tanques de alcohol de la refinería.
— Oiga, señora: ¿ya usted sabe lo del batallón de fusileros de Cienfuegos?
— Los invasores abrieron fuego contra un camión de mujeres y niños que huían de los combates. Lo volaron a cañonazos y después lo ametrallaron. Eso nunca se podrá olvidar.
— A un carbonero le ametrallaron la familia, compuesta de tres hijos y la esposa, y le volaron la casa. El hombre se apareció aquí, en la comandancia, pidiendo un arma para ir al frente a pelear. Fidel ordenó que lo incorporaran a la batería de cañones y el hombre no ha abandonado el frente desde ese momento.
— Hay tres americanos muertos. Los muy perros venían de arriba, en paracaídas, o manejando los aviones, para acabar con cuanto encontraran. Un muchacho campesino, cienfueguero, cazó a uno de ellos en el aire y cuando tocó tierra, lo remató, arrebatándole la pistola que traía. Ahora el muchacho está peleando también. Tiene doce años.
— Anoche, sobre las 2 de la mañana, sí fue duro verdá el combate. Tiraban con ametralladoras calibre 50 y un mortero.
— Les metimos con calibre 30 y 50. hoy ya tumbamos dos más.
— Entramos en contacto con el enemigo a menos de 200 metros. Tiraban con bombas de fragmentación.
— Óigame, ¡nuestra infantería de la escuela los hizo retroceder cerca de cinco kilómetros, avanzando contra los nidos de ametralladora calibre 50, morteros y bazucas y disponiendo ellos además, del apoyo de la aviación yanqui! ¡Qué mierderos son!
— Escriba ahí que esa gente trae medallitas de San Cristóbal.
— Todos nuestros jefes, lo mismo del Ejército Rebelde que de las milicias, avanzan con su unidad cuando batimos el frente.
— Ahí está el teniente Rivero. ¡Es un león!
— Diga nada más que estoy muy orgulloso de mis combatientes. Anoche, a las dos, llegamos a la primera línea, bajo el fuego de las ametralladoras. En esa posición fue donde el enemigo nos castigó con fuego de bazuca, que resistimos tendidos y cada un en su puesto sin ceder una sola pulgada. Mis combatientes mostraron una gran disciplina y mucho valor. Como fiera acosada sé defendían los invasores.
— ¡Es un piloto yanqui! ¡Es un yanqui!
— ¿Qué tú quieres, hijo?
— ¿Qué tú piensas de la batalla, Luis? ¿Y el desembarco?
— ¿Qué qué pienso? Pues que ahoritica los cogemos uno por uno.
— Me llamo Vicente Santana Abreu. Fui hecho prisionero con 124 compañeros más que trabajamos en las obras de la playa.
— Cuenten ustedes:
— Teníamos que encender fósforos para curar a los heridos más graves.
— Di como te llamas. Dilo alto. ¡Habla! ¡Tienes que hablar!
— Padece un estado de mutismo y negativismo, como consecuencia del impacto: Cuestión de tiempo ahora...
![]() Cuba. Una identità in movimento
Cuba. Una identità in movimento![]()
Webmaster: Carlo Nobili — Antropologo americanista, Roma, Italia
© 2000-2009 Tutti i diritti riservati — Derechos reservados