
Cuba

Una identità in movimento
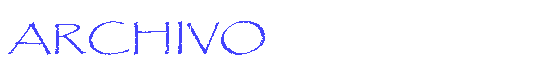
|
|
Cuba |
|
|
Una identità in movimento | ||
|
| ||
Kabiosile Ignacio Piñeiro
Ramón Fernández-Larrea
Bajo el sabor del sol y del salitre, Ignacio desanda la ciudad. Es la misma y es distinta a la que conoceré 80 años más tarde; la que creció ante mis ojos con asombro de provinciano; la que se fue derrumbando entre relámpagos de nostalgia. Y ante sus cantos poderosos, los de Ignacio Piñeiro y los de la ciudad, que son hoy por fin lo mismo, sufrí idéntica evolución que el ritmo que él llevo a alturas insospechadas: el Son cubano, nacido en las montañas donde se azoró mi niñez, y que luego viajara, engrosando sus aires con otros sonidos a su paso, hasta llegar a aquella capital que ya se abría distinta; y en las manos de Ignacio Piñeiro transformara lentamente su cadencia y sus modos, el aderezo de sus cantos, sus estribillos de picaresca arremolinada, y su sabiduría total, con el salitre y las voces heridas de los cabildos y los negros que mal vivían en el puerto, echándose las cosas del mundo sobre los hombros.
Porque Ignacio Piñeiro — salido a iluminar el 21 de mayo de 1888 en el barrio de Jesús María, la academia de música popular más grande del mundo, y con una densidad inaudita de población de origen africano — se mudó siendo niño todavía a otro barrio igualmente sonoro: Pueblo Nuevo. En ellos se nutrió de los cantos tristes que el tambor dictaba. Allí bebió los ritos antiguos del hombre, la cadencia sanguínea del guaguancó, que es filosofía oral con el encanto del trueno, y el culto a la hombría, a la amistad, a la música como libertad única. Un escape hacia esferas donde se es prácticamente intocable. Tal vez por eso escribió y cantó esta estrofa de amor a una mujer, donde proclamó para siempre sus caminos:
Más tarde repetiría la afirmación:
Era 1906 y había aprendido esa verdad que le recorría el alma como un estertor de dicha, cantando en la agrupación Timbre de oro, de clave y guaguancó, y luego en Los Roncos, la pasión más duradera de su existencia, mientras sus manos tocaban otras cosas mortales que le alimentaban el cuerpo. De esa manera cruzó por un sin fin de oficios: tonelero, portuario, fundidor, tabaquero, y, fundamentalmente, albañil, en el que se hizo maestro. Los azulejos del Capitolio Nacional conservan el olor de su empeño.
Pero esas cosas humanas eran "lo otro". La música era el fuego que le iluminaba cada acto. Así comenzó a dar forma lo que cargaba en su pecho, las historias que veía o soñaba, y las sentencias que más tarde serían bocadillo obligado en todos los labios. Aún era rumba plena, rumba sola, el conjuro de los ancestros en el fragor del cuero y el aguardiente, la luz de profundo respeto a los orishas benefactores, santos transmutados desde el corazón verde del África al nuevo mundo que chorreaba sangre y pena. Quizá de esa sincera cercanía surgieron dos de sus temas, de extraña y contenida fascinación hacia las deidades:
Mayeya, no juegues con los santos y En la alta sociedad, primer son cantado años más tarde en "lengua" por una mujer, María Teresa Vera, que tanto bien haría a su vida.
Ya había mezclado a Dios con asuntos de los hombres. El Dios de los blancos, el que los conquistadores le metieron en las venas a su estirpe robada de otros paisajes. Y había dado a ese Dios lo que era de Dios, y a la rumba lo que era de esa explosión del espíritu:
Por eso, un día, en la sencillez de sus divertimentos y asombros, supo decir sin escandalizar: Para soltar una verdad limpia como una piedra de río:
Y rematar la advertencia, aparentemente solemne, con el relajo sagrado del Son:
A partir de 1920 algo novedoso remueve las piedras de la ciudad. Primero oculto, denostado, silenciado por aquella sociedad blanca que más tarde iba a sufrir su inevitable hechizo. El Son había arribado a la capital, todavía con el olor a monte y serranía, a tres manigüero, a quijada de burro, con un lenguaje demasiado seco para el jolgorio que la noche avisaba. Y aquel ritmo de letanías cansinas iba a encontrar en La Habana a su artífice, como en otro sentido lo halló en Miguel Matamoros al pie del lomerío alegre de Santiago de Cuba. Piñeiro, que había pasado ya por otro coro de clave conocido como Renacimiento, aprendió el contrabajo que marcaba los golpes telúricos del oleaje, con la misma María Teresa Vera, marcada desde 1916 por aquella espléndida sonoridad. Y fue entonces músico de plantilla de una agrupación pionera: El Sexteto Occidente, donde comenzó a nutrir el repertorio con creaciones suyas que traían ya otros latidos.
En esa fragua afiló sus armas. Olió el porvenir que iba a traer el nuevo ritmo con ese estallido de dulzura y picardía derramado sobre nuestro país, y se extendería por otros, metido en los huesos de quienes escucharan el reclamo. Con el Occidente viajó a Nueva York en 1926, y grabaron una veintena de buenos sones. Diez llevaban su firma, esa rúbrica indeleble que al año siguiente le abriría las puertas del tiempo con la fundación de su mejor legado: El Sexteto Nacional, competencia fraternal con el Sexteto Habanero, que se instalaría en la sed de los cubanos gracias a sus mañas de mago, constructor de cadencias irresistibles, poseedor de una gracia sin límites, civilizador del ritmo de quien se dice fue el primero en hacer citadino. Un Son con rostro y murmullo de ciudad abierta a la alegría mundial.
Si con el Occidente de María Teresa había lanzado el guante retador con piezas ahora clásicas, como Tápame que tengo frío, Cabo de la guardia y Yo no tumbo caña, con su agrupación escribiría la página total de los futuros rumbos. Por ello, apostándolo todo a su instinto increíble, lanzó esta máxima que pone el nuevo ritmo en el paraíso, y lo equipara con los manjares celestiales:
Fueron 327 sones, como golpes lanzados al futuro; como bichitos que iban a fundar, en la sangre del pueblo, el reino de la alegría; como 327 rostros para vivir. Quizá el más famoso es donde cuenta un lance de delirio que terminará casi en la profunda gastronomía:
Llega entonces a una fonda en las afueras de La Habana, en el camino hacia Matanzas, Catalina de Güines:
Se titula precisamente de ese modo, e inauguró claves secretas en el decir, misterios de una esencia que pasa del caldero al baile, y una de las promociones más rotundas de este universo, aún ahora que aquel sitio está en ruinas y lleno de fantasmas:
Habanizando el Son rompió el horizonte, se hizo universal. George Gerhswin puso compases de aquella "salsita" en su Obertura cubana y la mostró al universo como un tesoro inconfundible.
Ignacio es uno de los pilares para comprender esa isla que ha sobrevivido a tristezas humanas y divinas. Sentó las bases de una expresión que llevo con orgullo en la distancia. Y, como Matamoros, dejó un caudal de frases y sonidos que me defienden del horror, cuando del fondo de mi corazón salen a instalarse, a la manera de esas nanas que una madre ha cantado en la frontera del sueño, los cantos repletos de sabiduría y fulgor: "Échale salsita", "Esas no son cubanas", "Guanajo relleno", "Bardo", "Entre preciosas palmeras", "Las cuatro palomas", "La cachimba de San Juan" y "Suavecito", el tema inmortal que estrenara en la Feria Universal de Sevilla en 1929, en pleno esplendor de su agrupación, convertida ya en Septeto Nacional, por la incorporación de la trompeta.
Desde 1947 vivió en una humilde casa de otro barrio popular, San Miguel del Padrón. Allí entró a la muerte, supongo que abrigado por el amparo de un tres, el 12 de marzo de 1969.
Los hombres suelen rodearse de banderas y escudos; signos de pertenencia; soles de lugares que, por nacimiento o elección, aman en este mundo. Si yo tuviera un escudo, no lo llenaría de oros o armas absurdas en un campo de gules. Allí estaría, si se pudiera, toda la música que dejó para mi eternidad Ignacio Piñeiro. El sonido inconfundible de aquel Septeto, que envolvió los tímidos pasos de baile de mis abuelos y mis padres, y que canto viajando bajo otros soles para que no me hieran más tierras incomprensibles, ausencias innombrables.
Más que bandera es amuleto, la forma inmensa de la sangre que me acuna. Mi voz definitiva.
Fuente: http://www.rgpfm.com/RGPFM_2_0/RGPFM_2_0_SABROSURA/detall_textos.asp?ID=90
"Nació en el mismo solar que yo nací
es buena como yo,
le encantan las melodías de los suburbios,
y da su corazón
cuando siente este cantar.
El guaguancó es lo más bueno que convida Dios". "La rumba la manda Dios
ay qué buena está"."Rumba: ¿qué le has hecho a mi pobre mujer?".
"Mayeya,
no quiero que me engañes,
respeta los collares,
no juegues con los santos.
No pretendas engañarme con ese cuento,
porque todos en Cubita nos conocemos"..."el que no lleva amarillo, se tapa con azul"...
"Venga ori baba...
Delante e ´los santos no debes jugar"... "El son es lo más sublime
para el alma divertir.
Se debía de morir
quien por bueno no lo estime"."Salí de casa una noche aventurera
buscando ambiente de placer y de alegría
ay mi Dios
cuánto gocé.
En un sopor la noche pasé"."En Catalina me encontré lo no pensado
la voz de aquel que pregonaba así... Échale salsita, échale salsita"..."En este cantar propongo
lo que dice mi segundo:
no hay butifarra en el mundo
como la que hace El Congo".
![]() Cuba. Una identità in movimento
Cuba. Una identità in movimento![]()
Webmaster: Carlo Nobili — Antropologo americanista, Roma, Italia
© 2000-2009 Tutti i diritti riservati — Derechos reservados