No importa cual sea el lugar del mundo, para que de el salgan grandes figuras. Nuevitas, una pequeña ciudad industrial en el norte de la provincia de Camaguey, constituye hoy la cuna de muchos creadores de gran reconocimiento, tanto a nivel nacional como internacional. Hace unos 58 años nació en este lugar un niño que se convertiría en un gran escritor de renombre nacional e internacional, que hará interesantes aportes a la literatura. Su nombre completo es José Miguel Mejides Armas, aunque para familiares y amigos es simplemente Miguelón.
En la calle Agramonte, de esta ciudad, fue donde nació el 8 de mayo de 1950, posteriormente en 1972 se muda para la calle Martí; allí fue donde escribió sus primeras letras... allí en esa casita, fue donde llego su musa inspiradora para los primeros cuentos. Ese niño tranquilo, demasiado tranquilo, pero sociable, — como afirma su madre, mientras le corre una lágrima por la mejilla (ver anexo # 3) — se contentaba leyendo libros. También cuenta su madre que compraba libros constantemente, no uno todos los días; pero si varios en la semana. Llego a tener sacos de ellos, los que llevaba consigo a cualquier parte, incluso en una ocasión un primo que tiene en Camagüey, se llevo el saco de libros, y Miguelón hizo que su padre fuera a traérselo.
Para Mejides todo comenzó en ese lugar abierto al mar y a los vientos, el cual aparece en muchos de sus relatos, aunque nunca se diga su nombre. Allí montó su primeras líneas. A pesar de que su madre quería que fuera médico, él le repetía constantemente que soñaba ser escritor [1]. A temprana edad comenzó a escribir, sin embargo sus primeras letras no tenían la calidad requerida, había mucha voluntad pero faltaban los instrumentos. En una ocasión plantea:
"Yo comienzo a mal escribir en los años setenta. Era el tiempo de los personajes positivos y negativos, de la nueva o la vieja vida. También era la época en la que algunos sectores querían imponer un realismo socialista a ultranza, condenado a la derrota desde un inicio. Y no sólo en el orden ideológico. Amén de los problemas acarreados para muchos creadores en nuestro país, la gran derrota estaba en el mimetismo y el precario provincianismo que entrañaba. Yo quería ir más allá, reflejar el múltiple y contradictorio hacer de las criaturas humanas que conocía o que inventariaba bajo el influjo de la ficción y construirme una lengua, decir las cosas que en ese tiempo no se decían. Dejar bien definido que la literatura es una dimensión histórica y no un punto en una carta geográfica. Escribir lo que, por mucho, ni la filosofía ni la política podían abarcar. Pero no era sólo yo quién pretendía esto, sino también un grupo de jóvenes escritores empezaba a madurarlo como ética y estética de la creación" [2].
Miguelon nunca cuenta en sus entrevista, que fue su madre quien le da el primer empujón para entrar en la literatura de verdad, y quitar la tela de araña de sus cuentos escondidos. Mercedes[3], le enseña a Enrique Cirules[4], uno de sus cuentos, quien se queda encantado con lo que aquel adolescente escribía. Después de una ardua tarea y de ayudar ha hilvanar las ideas de aquel joven, le llega a través de la ventana y en voz del propio Cirule, que había ganado un premio... su primer premio en un Concurso Nacional, con el cuento Tiempos de hombres. Posteriormente (1977-85) se desempeñó como Asesor Literario en el Sectorial de Cultura de Nuevitas y recibió premios de cuento en los concursos David (1977) y Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (1981) con los volúmenes Tiempo de hombres y El jardín de las flores silvestres, respectivamente.
Cursó la enseñanza primaria y secundaria en su ciudad natal. En 1966 se trasladó a La Habana, donde realizó los estudios de preuniversitario, que culminó en 1969. Ese año regresó a Nuevitas y matriculó el Profesoral de Historia en la Universidad de Camagüey, estudios que continuó en el curso para trabajadores por su incorporación al Servicio Militar, donde fungió durante tres años como profesor de Historia de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos[5].
En 1985 se trasladó a La Habana y trabajó en la dirección de la programación dramática de la televisión hasta que en 1988 pasó a ser Vicepresidente de la Asociación de Escritores de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Sus cuentos Fiesta y Lluvia han sido adaptados para la televisión y otros han aparecido en las antologías Cuentos de amor (1979), Cuentos del mar (1981), Ese personaje llamado la muerte, Cuentos de la remota novedad, Cuentos de la violencia (los tres de 1983) y Contar quince años (1987).
Ha colaborado en publicaciones nacionales y extranjeras como La Gaceta de Cuba, Unión, Casa de las Américas, Bohemia, Revolución y Cultura, Letras Cubanas, Oriente (Santiago de Cuba), Plural, El Gallo Ilustrado, El Cuento (México), El Nacional (Venezuela) y en revistas de Argentina, Uruguay, Alemania, Austria, Checoslovaquia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas[6].
Su obra ha sido traducida a los idiomas: inglés, alemán, ruso, checo y portugués. Ha ofrecido lecturas y conferencias sobre la literatura cubana en Etiopía, Siria, Chipre, Kuwait, España, Francia, Alemania, Bulgaria, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Checoslovaquia, Venezuela y México. Desde 1978 es miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, de cuyo Consejo Nacional forma parte a partir de 1988. En 1995 ganó el premio de cuento Juan Rulfo, convocado por Radio Francia Internacional [7].
A pesar de sus ya largos años de andar los caminos, a veces tortuosos, de la literatura, Mejides no ha perdido ese toque mágico de los auténticos contadores de historias, buenas para leer y para escuchar. Sus relatos, entrampados a medio camino entre la fábula y el realismo mágico, parecen nacer espontáneamente, sin premeditación, aunque no sin cierta — y a veces con mucha — alevosía.
Hacer un cuento o una novela no resulta del trabajo que puede realizarse en unos segundos, para ello se necesita de tiempo y de mucha inspiración. Así lo expresa Mejides en una entrevista que le concede a Lucía López Coll:
"Al comenzar a escribir yo tengo una idea vaga del argumento. No hago planes, ni escribo recetas. Temo de ellas, porque sé que no se van a cumplir y porque me gusta sorprenderme con la historia, contármela a medida que la escribo. Sólo en ese instante se encuentra placer en algo escrito por uno. Luego aparecen las dudas, el creerse un lunático con poco talento. En tu ayuda viene el oficio y se comienza a sufrir, a tachar, a buscar un sinónimo, a trabajar en una frase y se jode el goce, y uno se vuelve un carpintero, un hacedor de sillas, un arreglista de viejos boleros. Con tanto rescribir, volver sobre la prosa, armar, cambiar, mover capítulos, deshacer entuertos, uno termina por no saber si escribió la novela o fue el mismísimo diablo quien nos la dictó. Por todo eso creo un poco en la inspiración, que para mí son los días buenos en que adelanto y me siento medianamente complacido con lo escrito"[8].
Este narrador es considerado por numerosos críticos como uno de los escritores más sólidos de la narrativa cubana actual. Su máxima preocupación como escritor, y eso es bien evidente en sus libros, es el ser humano. Mejides escribe sobre un hombre que sufre el conflicto de insertarse en una realidad cambiante y agónica como es la realidad cubana de hoy. Y lo hace, precisamente, lejos de todo oportunismo, tanto de los de dentro como los de fuera.
Se interesa por tratar a fondo cada uno de los problemas que acechan a sus personajes, problemas, que por supuesto, llegan desde esa realidad cambiante a la que se enfrenta luego de una fuerte jornada de trabajo, e incluso durante esta. Sin embargo, no acostumbra a escribir diariamente; espera la inspiración y esa no llega todos los días. Hay otras cosas que rondan su cabeza y esto es lo que demuestra que es un hombre que se enfrenta a diario con las mismas cotidianidades que los demás. Quizás sea por esta razón que sus obras estén preñadas de una veracidad increíble, además de la semejanza que tienen con el momento en que son escritas.
El hombre dentro de esa realidad cambiante es también el tema de la novela que Mejides acaba de finalizar, se llama Perversiones en La Habana. Su protagonista es un oscuro burócrata que ha pasado toda su vida en una oficina donde se confeccionan y distribuyen libretas de racionamiento. El personaje era, en los años 60, el encargado de suministrarle a Lezama Lima los cupones adicionales, que le permitirían adquirir las cuotas extra de tela que cubrirían su humanidad enorme. Ese hombre descubre un día que tiene ya 50 años de edad y que puede cambiar su cabeza, y se lanza entonces a la búsqueda de una nueva que le permita ser amado por la joven bailarina de la que se enamoró. Esa es la anécdota de la novela, pero más allá de su historia es una justificación para describir La Habana de fines de siglo con sus perversidades y elocuencias, carencias y sueños. Es, en definitiva, una novela perversa.
El hombre de ninguna parte es también una descripción de La Habana, una Habana oculta y soterrada. Un grupo de enanos que vive bajo la ciudad, controla el mercado negro, y a ellos se asocia un bizco que llega a la capital desde el interior del país. Es el relato de la pérdida de valores dentro de una sociedad.
En estas dos obras mencionadas anteriormente tiende a salirse un poco de su acostumbrado estilo, el que había caracterizado sus obras hasta ese momento. Es muestra de esta ruptura también la obra Rumba Palace.
Debido a esta forma de manifestarse en estas obras es calificado por varios críticos como un escritor perverso, aunque asimismo no se considere como tal.
En 1980 Miguel Mejides gana el concurso de la revista Bohemia con su cuento Mi prima Amanda, donde hace referencia a unas adolescentes "frívolas" que a comienzos de los 60 que se reúnen a diario para escuchar discos de Elvis Presley. Pasan los años y una de ellas, precisamente la Amanda del título, obsesionada en negar el paso del tiempo, queda presa de su fanatismo musical hasta llegar a la locura. Se debe aclarar que en este cuento tiene personajes reales como lo es Amanda, una prima que él tenía. Así se pude ver que este escritor, aunque de una forma grotesca, relata sucesos de la realidad, no solo se ve en Mi prima Amanda, también si se quiere tener un real acercamiento más lo que sucedía en el campo de la literatura en los 80 en la Isla debe buscarse El jardín de las flores silvestres.
Miguel Mejides forma parte de una generación que marca hitos en la narrativa cubana. Es de la misma promoción de Abel Prieto, Leonardo Padura, Arturo Arango, Senel Paz... En opinión del narrador y crítico Francisco López Sacha, este escritor parece recordarnos que entre la realidad y el arte hay un espacio metafórico, una zona especial a la que sólo puede accederse gracias a la magia de la literatura. Esta y no otra, puntualiza Sacha, es la conquista más perdurable de ese grupo, la conciencia de que la literatura es arte, interpretación, espacio imantado, y nunca reflejo directo o consecuencia inmediata de circunstancias históricas [9].
Este escritor al que parece importarle cada vez menos lo que entiende por superficial practica una especie de realismo atento a lo onírico y al absurdo que acecha en las situaciones extremas. Algunos críticos han dicho que su generación es tardía, que debió en un momento readecuar su mirada, su idea, incluso, de lo que merece ser literaturizado. Y de esto él opina:
No acostumbro a hablar de lo que escribo. No por modestia, sino porque discernir sobre el proceso de la creación, puede conllevar la liquidación de lo imaginario. Es algo parecido a los sentimientos, nos pueden estremecer pero jamás explicarse. Y ya que digo imaginario, con este vocablo quiero sustituir lo que tú llamas el absurdo y mi buen amigo Antón interpreta como «real maravilloso». Yo en Perversiones..., en Amor con cabeza extraña, y hasta en mis relatos "Rumba Palace" y "El hombre de ninguna parte", he ido a la transfiguración fantasmal de La Habana, una transfiguración onírica, de una realidad que se muestra muchas veces más fantasmal y onírica que mi abstracción. Mi gran sufrimiento es que esa realidad entra cada vez más en una complejidad sobre la que temo me sea imposible verbalizar. Solo he intentado salirme de las imágenes predefinidas. Introducir lo maravilloso que hemos heredado de los que nos han precedido. Retomar lo fantástico de lo cotidiano. Retomar las imágenes visibles o invisibles y ponderarlas. Todo lo demás que te diga es pura fruslería. Uno escribe como puede, no como quiere. Es allí donde radican tantos enredos. Con los puentes, las aguas, y el boom, nada tengo que ver, excepto en que todos ellos escribían o escriben mucho mejor que los que hoy tejen su nuevo boom[10].
Asombrados por esta generación y por su formas de crear, muchos le han preguntado, como es el caso de Rogelio Riverón, si le parece adecuada o si tiene a estas alturas alguna importancia para ellos como narradores; a lo que Mejides responde:
"Yo no creo en las generaciones, más bien me aterran las degeneraciones. Pero cada cual puede decir lo que quiera. Puede presumir lo que desee, porque enredarse en ese lío, no es más que parodiar póstumas batallas. Nadie puede profetizar y decir qué merece o no ser literaturizado. Qué es tardío o no. Es primitivo, vitalmente provinciano. No tiene que ver con la literatura, siempre es parte de un narcisismo, de una apasionada crítica que se propone lanzar un grupo emergente en ascenso. Invariablemente en la historia de la literatura ha pasado eso. Luego, gracias a Dios, todo vuelve al caudal de la inteligencia. Ahora mis contemporáneos son los que nacieron hace veinte años. Con ellos tengo más diálogo en el sentido creador. Si nacimos en 1950 o 1980, qué importa. Es tan absurda la rivalidad en que vivimos, que eso nos une en el martirologio universal. Todos somos hijos de un siglo que es memoria, gente con el estigma de otro siglo. Eso borra las diferencias y nos hace entrañablemente cómplices".

ANEXO # 1
Obras principales
Novela:
La habitación terrestre (1983)
Noveleta:
El hombre de ninguna parte (1997)
Relatos:
Tiempos de hombre (1978)
Jardín de las flores silvestres (1984)
Rumba Palace (1996)
Letras Cubanas acaba de dar a conocer su novela Amor con cabeza extraña.
Las ciudades imperiales es su más reciente colección de relatos.
ANEXO # 2
Cuento: El lancero púrpura
A la memoria de los funcionarios de Habanos S.A que tanto contribuyeron para que esta historia
fuera escrita.
Yo soy o era bibliotecario y por lo que les voy a contar no piensen que soy un necrófilo. No obstante sin vanagloria puedo afirmar que debido a mi pericia me he convertido en especialista en asuntos de la espesura y la densidad del humo que transforma la vida de los cuerpos. Ahorita eso bien lo entenderán. Me sé cada florido rincón de lo que he dado en llamar "el ánima de la vida". Nadie como yo conoce de cuántos tatuajes hediondos está hecha nuestra carne. Mi peroración se basa en la perspicacia con que traté de aprenderme de memoria Las lecciones de anatomía, de Herminio Ocampo, editado en Alcalá de Henares en el 1850. Es uno de los libros más subversivos que he conocido. La extraña lucidez de sus páginas atesora todo el saber de cada porción que conforma las energías humanas y a la vez, como en una pirueta, relata las trece formas de fumar. En varios ilustrados capítulos, refiere esos actos de los indios mesoamericanos, y hasta se atreve a conjeturar sobre los misterios del humo blanco de los celtas. También les dedica largas parrafadas a los venenos insípidos, a los venenos que no dejan trazos. Luego concluye con una bien documentada defensa a la eutanasia que en su época debió causar más escándalo que la misma peste bubónica. Asimismo es un libro con un brillante capítulo quinto, donde es pródigo en descripciones de cómo acicalar a los muertos para el largo viaje que emprenderán. Precisamente por ese capítulo pude saber de la existencia de esta obra monumental y a la vez fue el vínculo afectivo que me llevó a la amistad con Flor Moon, el refinado maquillista de la funeraria del pueblo. La primera vez que lo vi me pregunté que de dónde habría venido aquel personaje propio de las páginas de una fábula remota. Él visitaba la biblioteca en cada final de tarde. Llegaba a las cinco en punto, decía un saludo apenas ininteligible, prendía un lancero de los largos, e iba directo hasta el estante que acogía el volumen de Las lecciones de anatomía, de Herminio Ocampo. Le acompañaba una libreta empastada en hule verde, en la que hacía infinitas notas con una caligrafía diminuta que parecía persa. Flor Moon desde hacía mucho era famoso en el pueblo por eso que llaman la mala suerte. No había cristiano que no cambiara de rumbo por solo verlo venir en el horizonte. Vestía pantalones azul vitral, camisas blancas con monogramas de alguna desdeñada escuela jesuita. Una impertinente cojera lo dotaba de una aún más enigmática apariencia. Su piel semejaba al matiz del papel Biblia y su mirada siempre andaba perdida en el tornadizo celaje. No obstante, por aquellas sesiones de lecturas en la biblioteca, pude saber pronto que Flor Moon no era nada de lo que figuraba. Era tímido, cierto, y cómo no serlo con su oficio, pero detrás de aquella coraza de silencio se escondía el alma de un inédito grafólogo. Después de mucho estar a la mira, de observarlo como por una lupa, fue que decidí consultar aquel libro que era su obsesión. Entendí entonces en todo su valor la inteligencia de Flor Moon, entendí que aquel libro era un ente parlante para aquellos que se atrevían con sus páginas. Era el tratado de las inmarcesibles imágenes que disciplinaba a los iniciados en la lírica de la muerte. No te das cuenta, me diría Flor Moon cuando ya fuimos amigos, que este texto es el resumen de la historia humana al discernir sobre las artes del embellecimiento de la espesura inerte con el humo de los puros, y a la vez, es obra que atesora remedios para purificar los sentimientos de los que no quieren dejar morir tranquilo al prójimo. Aquellas cercanías o evanescencias me llegarían más pronto de lo imaginado, al atreverme osadamente en colocar cada tarde sobre la mesa que usaba Flor Moon, el renombrado libro de Las lecciones de anatomía. En la primera ocasión que así hice, él miró a su alrededor buscando la criatura que había tenido tan gentil gesto. Yo que lo miraba a través de mi lupa devota, le saludé. Flor Moon bajó su cabeza en gesto de agradecimiento, y no pasaron dos jornadas y Flor Moon se me acercó y me invitó a tomar un helado en la cremería clandestina de Firo Guerrero. Allí, en esa temprana noche, hablamos del susodicho libro, y luego de cansarnos con las alabanzas hacia él, pasamos a disertar sobre Berkeley y Shopenhauer. Me dijo que anduviera con cuidado con mis sabidurías, mira que si no hablas de Marx como el supremo hacedor de la filosofía, te tildarán de conflictivo. Así comenzaron aquellos diálogos casi socráticos, en los que las impresiones mutuas eran completadas con el fumar de los lanceros, que él gentilmente comenzó a obsequiarme, y también por el criterio de que el tiempo no era más que una sucesión del mismo tiempo. Apartarnos de él, del tiempo, es imposible. Dímelo a mí que acicalo los despojos de cuerpos que antes fueron el resumen de la belleza, cuerpos que bien pudieron inspirar a los poetas, y que a mis manos llegan como aproximadas metáforas del olvido. Así de elocuente era Flor Moon, mientras con una cucharilla minúscula se comía una pinta de helado. Un mes después de aquellas diarias tertulias, me invitó a su gabinete. Yo me sentí orgulloso de la confianza demostrada. Pocos con la gracia de la vida habían examinado aquel lugar. Así me convertí en un acucioso testigo de aquel refugio de Flor Moon. En verdad era una vitrina elegida de las descripciones de una novela gótica. Aquel salón tenía en su centro una mesa de disección, con una bacinica debajo, a un lado una vitrina atestada de polvos para embellecer y de la pared húmeda colgaban rizos de cabellos artificiales, bisoñés, y alguna que otra cinta colorida para alegrar las caras de la muerte. Aún estaba lejos de saber cuánto aprendería en lugar como aquel. Me hice desde esa primera visita el más acuciante asistente de Flor Moon. No hubo muerto en el pueblo en quien yo no pusiera mis manos. Llegaban ancianos de confines infinitos, con sus pellejeras arrimadas a huesos evaporados, con ingles flageladas y botones de ombligos que parecían rosas de piedras. Con ellos, Flor era un mañoso mentor. Prendía un lancero y su fumada era lanzada a aquellos cuerpos y les sacaba la juventud desde las evocaciones. Luego ponía dientes de falaces cerámicas, y dibujaba sonrisas donde antes estuvieron las señas del dolor. Ya ves por qué creo en la eutanasia, ninguno de estos infelices debió sufrir, ninguno tuvo necesidad que convirtieran sus carnes en experimentos. A tiempo hubiéramos solo puesto el humo y el polvo de arroz en esos rostros, y la naturalidad hubiera sido premio a sus vidas. También en aquel gabinete se hicieron autopsias hasta que fue inaugurado el nuevo hospital. Cuando el finado era una joven o un joven, muerto repentina o alevosamente, venía el doctor Arzuaga con sus instrumentales antediluvianos, y como cerdos eran abiertos los cadáveres para saber las causantes de las defunciones. Así descubrí que estamos hechos de mierda y sangre, de pústulas y añiles tripas, de sudores y espurias rencillas. El corazón era lo único puro entre tantas inmundicias. Evidente que esos trajines me traerían infinitos dolores de cabeza. Nadie quiso compartir más conmigo; en la calle regía la misma saña de apestado con la que segregaban a Flor Moon; en la biblioteca nadie más entró al cuarto púrpura donde trabajaba en busca de alguna referencia; mi madre abjuraba de mis vicios con los lanceros que ya se había convertido en hábito y me empanzaba con alcanfor para hurtarme, decía, el olor a muertos que me dominaba. Mis tías no fueron menos inclementes, y hasta Pola sugirió investigar a Flor Moon por supuestos pactos satánicos. Yo hice caso omiso a esas necedades. Flor Moon completaba mi cultura de futuro, me permitía con su trasmitida sapiencia dejar atrás la ociosa cortesía que el saber es la esencia de servir al prójimo. Me convertí en un heresiólogo, en una serie temporal que haría volver los ojos del mundo hacia mí. Pero para eso faltaba su tiempo. La remota luz liberadora estaba por llegar. Mientras, opté o profundicé en el mejor comercio que se advenía a mi personalidad: simular. Por eso, cuando las lecciones de Flor Moon agotaron su sabiduría, decidí marcharme. No lo traicioné. Fue un pacto donde el preceptor me dejó partir para que yo extendiera su obra por el mundo. También prometió abastecerme cada semana con quince primorosos lanceros. Ni imaginaba que aquel tabaco era remitido por un pariente propietario de un hoyo bíblico en su natal Pinar del Río, un valle diminuto donde era creencia que las propias ánimas escardaban la tierra y plantaban las vegas. Pero eso lo sabría luego de la despedida en su capilla mortuoria, la que nombró en ese momento como "la fábrica de Dios", el palacio de los fumadores edificantes. "Yo no fui inmortal porque lo único que hice fue adornar la faz de los cadáveres — así de esclarecido me habló —. Ahora a ti te toca saberte inmortal porque tu misión será liberar del sufrimiento a los que padecen, liberar de las cadenas a los perros moribundos en que nos convertimos al final del escándalo de la existencia. Ignoro de qué medios te valdrás para llevar la obra hasta el final. En esa gestión verás sucumbir los días, verás sucumbir los años, lloverá en la infelicidad, y tú serás el último de los fumadores edificantes convertido en trece penitencias en busca de redención". Es baladí creer en las palabras altisonantes vertidas por la gente. Las promesas se deforman apenas pronunciadas. Con Flor Moon me pasó igual que con Sade cuando supe que el marqués al verse en prisión, abjuró de sus convicciones. Aquel mendaz maquillista me traicionó después de nuestra pactada separación. Por eso no dudé en robar primero y luego quemar en un acto de rabia y venganza, el libro Las lecciones de anatomía, de Herminio Ocampo. Le prendí fuego en el medio del patio de la biblioteca y nadie se atrevió a requerirme. Lo observaron como un acto de piadosa liberación. Toda esta serie de acontecimientos se sucedieron por el sonado caso de la virgen vestal, como le nombraron equivocado o no en la gacetilla literaria que se publicaba en esa propia biblioteca. El hecho fue un acto de resurrección en que se vio implicado Flor Moon. La cuestión comenzó por esa rara armonía que la magia y el amor logran a expensas de la muerte. Una infortunada tarde de un noviembre lluvioso le llevaron a Flor Moon a hermosear el cadáver de una niña que apenas había cumplido quince años. El padre con voz de imperio le pidió que pusiera en los ojos de la hija la vindicación de eternidad. Flor Moon se sorprendió con esa frase que en sus noches de desvelo había escuchado de un malhadado argentino. ¿De dónde le viene ese sonido?, le dijo a aquel hombre, y este le respondió que desde alguna añoranza. Ya a solas, después de juntar sus flamantes polvos de arroz, y confiar en sus instintos para escoger el tinte labial que se advenía a bien en una niña, prendió un lancero muy especial, un lancero con una anilla de oro puro y una boquilla de cocha de carey, que había llegado esa misma mañana en un diminuto paquete postal sin remitente. Al abrir el paquete no sin asombro observó que las hojas de tabaco con que había sido confeccionado el lancero, eran de un tinte púrpura. Jamás había sido puesto alguno en sus manos con semejante matiz. Pensó en san Agustín, en las tentaciones que dicen que provoca la lengua de san Antonio de Padua. Pensó en las demoníacas maniobras con que lo maligno provoca a lo innoble. Pero el olor del lancero tenía el aroma del alba, olor a las alas de un pájaro, como si lo sagrado fuera una red de gentiles premoniciones. Por eso prendió aquel lancero para el comienzo del rito. Abrió el ataúd y percibió el espectáculo de belleza que jamás podía imaginar. Era una niña en una desnudez perfecta, una mujer-niña articulada a partir de estrellas de sangre que bajaban de sus pechos y hacían un arlequín en el bajo vientre. Flor Moon con la pericia de un monje esparció el humo púrpura de su lancero, limpió con un algodón empapado en alcohol aquellas sombras, esparció polvo de arroz sobre aquel cuerpo, se detuvo como un buque ante la inmensidad de los narcisos de rezo de sus muslos, puso cintas de colores en la melena irredenta que se perdía en la espalda para respirar libre en las oquedades de nalgas robustas y redondas. Luego, como si escardara un tigre, quitó con una cucharilla de esparto las manchas de rémoras de entre los dedos de los pies de la niña y terminó pintándole las uñas con un barniz con el reflejo de los días de tempestad. Ya para ese instante — me contaría él mismo —, se había rebajado a la conmiseración, y para aquel minuto todos los furores, los deseos de blandir una espada y defender aquella niña lo colmaron. La audacia me falta para diluir este gesto de bondad, se dijo, y un gallo cantó en el lejos, un perro ladró en el lejos, y Flor Moon con admiración rencorosa pintorreteó la cara de la niña con la perfección de las geishas. Dibujó el rostro con las galanuras de uno de esos paisajes que solo se muestran en los amaneceres más impúdicos. Gozaba borrando de aquel semblante el extraño agradecimiento infantil, para suplirlo por la más vulgar cara de una puta. El último toque, casi un emblema, fue el que dibujó el espacio cósmico de un pájaro púrpura en la frente de la muchacha. No sabe de dónde surgió aquel impulso. No sabe si fue obra del lancero que fumaba o de algo más recóndito que ocultaba aquel humo. Y ahí el milagro. Flor Moon nunca supo definirlo. La niña se avivó, se aletargó en un estirón de cuerpo que la desnudó más. Preguntó si era día de escuela y como una profesional de los masajes, pasó sus manos por los tintes de su rostro. Todos ellos desaparecieron y regresó la cara infantil de la víspera. Solo perduró el dibujo del pájaro púrpura. ¿Y qué hago aquí?, volvió a preguntar ella. Flor Moon sintió una infinita lástima por la niña — así me dijo —, y también por sí mismo. Había estado listo por siempre para aplicar las lecciones de muertes, sin embargo, por culpa de su sangre serena no dada a la proeza, había pasado su legado a mí, sin jamás decidirse a ser mentor propio de sus doctrinas. Creí que mi sapiencia era dada para eclipsar la vida, sin embargo, mis manos eran marejadas para proporcionar vidas, manos para pintar pájaros, se quejaría. Lo de la niña vestal, como ya dije que la nombraron, fue un episodio explicado como un error médico al dictaminar una muerte que no fue. Ninguna autoridad quiso nombrar el pájaro púrpura. La propia niña le agregaría más razón a la leyenda de nigromante de Flor Moon, al relatar que él cantaba canciones en un idioma desconocido mientras la revivía arrojándole encima bocanadas de humo. "¡Era en griego, él era Homero cantando a las hazañas de regreso de Ulises a Ítaca!" Ya al tiempo, cuando visitó la biblioteca para reclamarme por la quema de Las lecciones de anatomía, indagué por lo que él avistó en aquel instante de resurrección. Nada que no fuera las eternas modificaciones de colores que ocurren de un tránsito de un estado de vida a otra, colores que usurpan el valor, que mitigan la voluntad para cambiar el destino. También observé un volcán en plena erupción. Vi igualmente el canto de aquel gallo que abrió el festín de brujería. Me vi por dentro y descubrí una medalla de cobre junto a mi corazón, una reliquia que me quitará pronto el último de mis suspiros. Así de inspirado habló, creo que él ansiaba que le tomara lástima. Pero nada de piedad corrompió mi corazón. Le eché en cara que su oportunidad de reivindicación la tuvo si hubiera aplastado aquel pájaro que él mismo dibujó. Pudiste, le grité, romperle el cuello a aquella niña, usar las trece glorificaciones aprendidas en tu siniestrado libro, y con eso irías al Infierno con tu gallardía de fiel vigilante que no escatimó la probidad del no perdón. ¿Y si la matara, si la siguiera y en un rapto le arrancara la vida, sería absuelto?, imploró. Yo entonces me llené la boca con las palabras rumbosas del peor desprecio. Malquistaste la vida, malquistaste la muerte, por eso lo mejor es que tú mismo te maquilles, tú mismo te hagas de las fragancias de tus polvos de arroz, te pongas un bisoñé, te dibujes un bigote que jamás tuviste, y te sepultes dentro de un ataúd que esconda tu miedo. ¡Ve, acaba tu obra, muérete al menos aplicándote tu misma ley! No pasaron dos semanas, y Flor Moon apareció muerto en su gabinete. Encima de un asqueroso charco de orines y vómito, expiró. Dicen que le había reventado los fardeles de su vejiga. Nadie limpió su cadáver, nadie lo acompañó hasta el nicho común donde fue tirado. Ni la propia niña que él revivió supo despedirlo. A mí se me habló para que al menos lo regara con un poco de aquellos polvos de arroz que fueron siempre su primicia. Yo que estaba en mi mejor acto de simulación, me negué arguyendo que aquel hombre había sido la peor mancha del pueblo. No obstante, me brindé para reunir sus pertenencias y remitirlas a aquel familiar en Pinar del Río. Por eso me percibí involucrado y registré aquel cuartucho en el derruido hotel Miramar, que había sido su lugar íntimo de recogimiento. Allí encontré un astrolabio, viejos relojes de leontinas, prendedores femeninos, una bolsa con un ombligo amputo que debió ser el suyo al nacer, y una foto desdibujada donde se veía a un niño con la melena rubia de los querubines de las antiguas cajas de tabaco. Había más esencias, casi ni las recuerdo. Pero lo que sí no puedo pasar por alto eran los cartapacios de pinturas suyas. En ellas se dibujaban bajeles que zarpaban a la noche de un hoyo mágico en cualquier vega del infinito, luceros del alba en medio del bosque, peces encarnados que en su énfasis saltaban al cielo, y en todos, como una firma, como la caligrafía del dibujante, el trazo de pájaros púrpuras, siempre románticos, como si sus siluetas hubieran sido un ensayo general para el trazado final en la frente de la niña revivida. Es por esa razón que a Flor Moon lo consideré aún más traidor. Su módica pasión por la pintura era la caricia de la nieve que enfriaba su corazón. El humo de sus lanceros jamás dejó crecer el fuego del crimen al que tanto elogio dispensaba. Igual maldición tuvo en el vuelo rasante de esa ave rapaz que le quitó la fuerza para lo que realmente quería ser: un vengador de las afrentas diarias, un diablo justiciero, un dios que usurpaba el derecho divino. Apóstata Flor Moon por dejar a un lado su fe de recuperador de la música que hacen los huesos de los difuntos, traidor porque dejó escapar aquella belleza de niña, traidor porque no salvó su madrugada, solo fue un cuerpo de engaños sobre sus propios vómitos. No me extiendo. Declaro finalmente que en aquella habitación encontré cinco paquetes postales sin remitentes que contenían idénticos lanceros púrpura con anillas de oro y boquillas de concha de carey. Todo lo lancé al mar con la seguridad que el real remitente de esos envíos era Dios. Han pasado tres años de estas providencias y los ardores de mi alma se han serenado. Después de meditarlo mucho recién abandoné la biblioteca y soy el sustituto de Flor Moon en el gabinete funerario. A las mujeres hermosas que arriban tengo la precaución de cubrirles el rostro para evitar ser tentado con los corajes de la belleza. Aquí serenamente espero alguna profecía con la que me recompense Flor Moon.
ANEXO # 3
Cuento: Rumba Palace
Al verla por primera vez, descubrí que estaba bien jodido, que dentro tenía todos los ingredientes de la desgracia, una mezcla letal de mala suerte, una dosis de años, esa sensación de que el tiempo mío había pasado y que irremediablemente nada podía hacer por mi felicidad, o por la felicidad ajena, la de ella, la de esa muchacha detenida frente al Rumba Palace con los atributos y ríos de una nación joven.
Y casi no la escuché, porque ahora la miraba, la presentía desde mucho antes, con aquellos labios pintados de azul, con las uñas pintadas de azul, con aquel vestido de la India, un vestido como los de las eróticas figuras del Khajuraho, una prenda de una diosa o diablo que le brindaba a su cintura ciertos rasgos infantiles, rasgos que estaban en sus ojos, en la pequeña nariz, en una frente amplia adornada por un pelo batido por el aire de la lluvia.
— Eres la Patria — dije de pronto. Y ella me miró como a un loco.
— ¿Conoces a López Velarde? — la insté. Ella dijo un no y salió disparada tras un taxi que se había estacionado a unos metros. Desde el auto gritaron algo que tenía que ver con los misterios y la noche. Yo escuché sus risas antes de verlos perderse por la Quinta Avenida con rumbo a Marina Hemingway, supuse.
— Es demasiado linda — me dijo una voz que surgía de un cono sonoro, desde lo último de aquella valla que anunciaba Havana Club, el Ron de Cuba. Miré y vi...
ANEXO # 3
Entrevista a Mercedes Armas Manresa (Madre del escritor).
Entrevista no estructurada.
Temas:
- Infancia de Miguelón.
- Relaciones.
- Primeros pasos en la literatura.
- Vida de escritor.
- Actualidad de la vida del escritor.
Página enviada por Eliécer Fernández Diéguez
(26 de marzo de 2008)
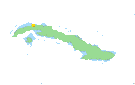

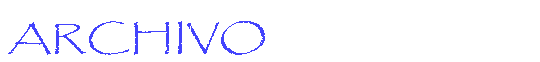
![]() Cuba. Una identità in movimento
Cuba. Una identità in movimento![]()